
El teatro en la era de la
degradación de los valores
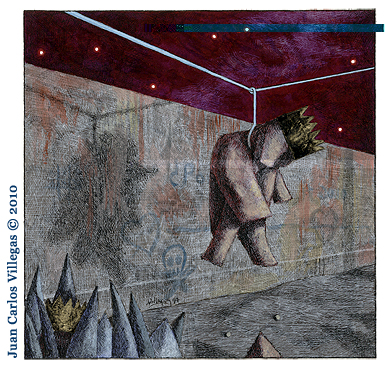
Decía Gracián, el
sabio aragonés, que el dilema decisivo de la humana crisis no en otra cosa
consiste sino en tratar de ser personas, porque sólo entre personas es mundo el
mundo y no selva entre bestias. Tratar de ser personas, crisis de lo humano,
parece ya enunciar la impronta esencial del arte de la personificación: el
teatro; persona, expresión ésta en que se funda el proyecto del hombre como humano,
es una palabra teatral.
Gracias al teatro los seres humanos aprendimos a concebirnos
personas, es decir, construcciones únicas e irrepetibles de una conciencia
capaz de imaginar la propia identidad en el discernimiento de la diferencia,
conciencia necesaria para alcanzar a ser sujetos de una libertad que asume su
humanidad y en ello encuentra la dignidad y la soberanía que nos constituye
entonces como sujetos de relaciones que en su más humana expresión llamamos
relaciones personales. No fue otro el fundamento del primer proyecto de civilización
que entre los romanos llamó ciudadanos a esas personas; en efecto, fue
Terencio, el comediógrafo, el que expresó en las palabras del drama la
anagnórisis de la persona como sujeto de la sociedad humana: Nihil humanum
mihi alienum est. Más tarde, fue Rousseau el primero en señalar la paradoja
de la historia que muestra cómo el desarrollo de la civilización ha llegado a
invertir la expresión de Terencio y llama alienación a la aniquilación
de la persona que resulta de semejante inversión. En su Discurso sobre
el origen de la desigualdad entre los hombres, muestra cómo esa desigualdad que
nace del desarrollo genera una propiedad abusiva que provoca la guerra, de cuyo
arbitrario desenlace proviene una legalidad que a su vez constituye un Estado
poderoso que garantiza el bienestar de los más fuertes y que impone a todos un
contrato que representa el predominio de los intereses de los que tienen sobre
los derechos alienados de los que no tienen, lo que a juicio de Rousseau no es
otra cosa sino una estafa precedida por la amenaza de guerra, un chantaje cuyas
consecuencias son la alienación de los derechos individuales y colectivos, la
concentración abusiva de un poder que aniquila la conciencia, la soberanía, la
libertad y, por ende, la democracia. ¡Con qué tremenda lucidez se muestra en
nuestros días la escandalosa vigencia de este diagnóstico atroz sobre el eterno
retorno de la historia, al que la humanidad parece atarse, precisamente cuando
en la alienación de la conciencia se ha hecho incapaz de aprender y superarse!
Hace cien años, Zaratustra testimoniaba que Dios había muerto en
el corazón de los hombres. Hoy, más bien, todos constatamos cómo es el hombre
el que se ha muerto en el corazón del mundo, donde la divinidad se esconde y el
arte sucumbe a la tentación del silencio; pero qué otra cosa es el arte sino el
reconocimiento de la facultad humana que ha conseguido transformar la realidad,
esa acción que llamamos trabajo, a través de la cual la humanidad no sólo ha
conseguido satisfacer las necesidades de la sobrevivencia sino que ha fundado
la conciencia de su propia dignidad al reconocer en sí misma esa capacidad
espiritual de humanizar la materia, tanto como de materializar lo humano.
Anagnórisis de trabajo, trabajo liberado de la utilidad, excelencia de la
forma, humanización de la realidad, realización de las ideas, personificación
de las relaciones, el arte, trabajo del trabajo, sentido del sin sentido y sin
sentido del sentido, es la capacidad de convertir la realidad en la morada de
los hombres humanos, personas, semejantes y distintos, iguales sólo en el
derecho a sus diferencias. La verdadera obra de arte es la sociedad, y por eso,
cuando la sociedad aliena el trabajo de la persona en el proceso industrial,
deshumaniza el mundo y desafía al arte a la urgente insurrección de una crítica
capaz de construir una conciencia que recupere la dignidad de lo humano frente
al nihilismo de la barbarie.
El arte altera la experiencia al reconstruir sus objetos
transformados en la palabra, el tono, la imagen, por virtud de un impulso
espiritual que le exige la comunicación de una verdad sobre la realidad, una
objetividad tal que no es accesible al lenguaje ordinario ni a la experiencia
ordinaria, y es a la luz de esta exigencia donde aparece con mayor claridad la crisis
actual del arte, porque ahí se muestra cuanto ha cambiado su relación con la
realidad. Tras las grandes catástrofes bélicas del siglo XX, surgieron vanguardias que
denunciaban una realidad que había hecho del arte una ilusión, y en la medida
en que ese arte cómplice de tal situación se había hecho ilusorio, el nuevo
arte se autoproclamaba como antiarte. Sus primeras manifestaciones fueron un
ejercicio iconoclasta, una aniquilación de la forma: destrucción de la
sintaxis, fragmentación de objetos y palabras, explosión de los lenguajes,
descuartizamiento de la partitura, sonatas para cualquier cosa. Sin embargo,
esta violenta deformación devino en forma; el antiarte siguió siendo arte,
ofrecido, adquirido y contemplado como arte. Esa salvaje revuelta de arte se
agotó cuando la vanguardia se convirtió en paradigma, absorbido en la galería
de arte, en la sala de conciertos, en el mercado, donde adorna las plazas y los
vestíbulos de los grandes establecimientos de negocios. En el trasfondo de esta
crisis de la relación entre el arte y la realidad se debatía el conflicto de un
maniqueísmo estético, aquél que ha querido desgarrar la unidad del arte en la
contraposición entre forma y contenido y que entre otras cosas ha servido a los
que pretendieron que el artista pudiera lavarse las manos ante su inevitable
responsabilidad social y así legitimar la vacuidad estetizante que ha sido
cómplice de la desrealización del proyecto humano. Esta estetización ha querido
oponer el triunfo de una estéril «justicia poética» a la terrible derrota de
una realidad injusta. Semejante irresponsabilidad del arte sólo ha conseguido
logros ilusorios, formalismos banales, significaciones falsas de una fuga
cobarde hacia la frivolización del mundo. Sin embargo, a la mañana siguiente, la
realidad sigue ahí y ahí el temor y la frustración permanecen sin respuesta; en
el corazón del mundo aumenta el sufrimiento de la mayoría y surge otra vez la
pregunta sobre la justificación del arte. Cuando el horror de la realidad
invade la ciudad humana y la sociedad paraliza su acción política, ¿cuál es la
respuesta del arte? ¿Porque dónde, si no en la imaginación crítica como
denuncia y oposición al estado de cosas, puede la utopía humanista y sus
intransigentes metas recuperar la esperanza de la sociedad?
En esta era de confusión general en la que los excesos de la
comercialización han conseguido estetizar la realidad, la respuesta del arte
sólo puede consistir en realizar su utopía pues de ello depende su vigencia y
su vitalidad; pero para que el arte contribuya a la transformación social, debe
antes ser capaz de transformarse a sí mismo y ello depende a su vez de la
capacidad del artista para construir en la conciencia artística su
responsabilidad ciudadana. La transformación sólo es concebible como el modo
por el cual los hombres entregados a la acción de liberarse a sí mismos
configuran su vida solidariamente y se comprometen en la realización de
aquellas metas que engrandecen, defienden y unen la vida sobre la tierra. La
realidad del arte encontraría su expresión en las relaciones personales de los
ciudadanos, en su lenguaje y en su silencio, en sus gestos y en su
sensibilidad, en su amor y en su miedo. El arte sería entonces una cualidad
esencial de la libertad. En efecto, la democracia real es un producto de la
cultura.
El arte no es un goce solitario, es un medio para conmover al
mayor número de personas, ofreciéndoles una imagen privilegiada de los
sufrimientos y alegrías comunes. La responsabilidad del arte obliga al artista
a no aislarse: lo somete a la verdad más humilde y universal. Así, quien eligió
su destino de artista porque se sentía diferente pronto se da cuenta de que no
nutrirá su arte y su diferencia sino descubriendo su semejanza con todo. El
artista se forja en ese ir y volver perpetuo de él a los otros, a medio camino
de la belleza, de la que no puede prescindir, y de la comunidad, de la que no
puede apartarse. Por eso, los verdaderos artistas no desprecian nada, sino que
se obligan a comprender antes de juzgar. Y si toman un partido en el mundo,
éste será el de una sociedad humana en la que ya no reinará el que tiene más,
sino el creador, ya sea trabajador, ya sea intelectual, siempre persona y
ciudadano, iguales todos en el derecho a su diferencia.
Por otra parte, la apelación a la tolerancia social del arte
irrumpe como el reclamo de una modernidad ilustrada que quisiera librarnos del
oscurantismo premoderno aún vigente en nuestra sociedad. Es la batalla cultural
contra la ignorancia y la barbarie, la causa liberadora de los atavismos, los ídola
tribu que provienen del feudalismo y van hacia el fascismo. Sin embargo, la
consecuencia que se desprende de esta asociación, en la sola formulación de un
arte tolerado o tolerable, no resiste la inevitable crítica que la
posmodernidad supone ante el rotundo fracaso del proyecto espiritual de la
modernidad, ante el estrepitoso fracaso del arte en la era industrial, ante el
naufragio del humanismo en la era de la masificación, ante el fracaso del
científico en la era del terror ecológico, los estallidos nucleares y la peste
milenarista, ante el fracaso del iluminismo frente al salvajismo capitalista.
Atrapados entre la premodernidad oscura y la posmodernidad desolada, la
actualidad cultural no se resuelve siquiera a ser y se pasma indecisa en una
crisis agónica y en una miseria espiritual, ética y moral, más que absurda,
aberrante.
Si, por otra parte, la historia de la cultura, ha sido también la
del drama que se trama en la dialéctica entre ética y estética, ¿es deseable
para el arte pretender la tolerancia de una sociedad masificada, un sistema que
ha convertido al mundo en supermercado, una industria productora de
repeticiones y sobre todo de basura? ¿Qué libertad reclamamos para el arte en
la sociedad del simulacro, en la civilización demagógica que sólo garantiza la
libertad formal? Un sistema en el que oficialmente nadie debe rendir cuentas
sobre lo que piensa, pero en el que, en cambio, cada uno está desde el
principio encerrado en un sistema de relaciones e instituciones que forman un
instrumento hipersensible de control social. Quien no desee arruinarse debe
ingeniárselas para no resultar demasiado ligero en la balanza de tal sistema.
En efecto, en la industria cultural también rige la ley de la competencia del
liberalismo según la cual sólo alcanzan la libertad los más capaces. La función
de abrir camino a estos virtuosos se mantiene aún hoy en un mercado ampliamente
regulado en otro sentido, un mercado en el que, en los buenos tiempos, la única
libertad que se permitía a los artistas era la de darse el lujo de morirse de
hambre. No por azar surgió el sistema de la industria cultural en los países
más liberales, donde han triunfado los medios masificadores, industriales y
monopólicos. ¿Puede ser el arte la legitimación de este sistema? ¿Debe aspirar
el arte a su legitimación en este estado de cosas? ¿No aclamaba Artaud, cuando
preconizaba la revolución teatral de nuestro tiempo, por un teatro capaz de ser
la peste purificadora de este mundo? ¿No alababa Aristóteles, en los orígenes,
la condición escandalosa y purificadora de la tragedia, capaz de liberar a los
pueblos de la esclavitud, del miedo y de la compasión?
Hoy en día, la industria cultural ha aprendido a exhibir el dolor
humano y a admitirlo, conservando con esfuerzo su dignidad. El pathos de la
compostura justifica al mundo que la torna necesaria y nos dice: así es la
vida, tan dura, pero por eso mismo tan maravillosa, tan sana. La mentira no
retrocede ante lo trágico; así como la sociedad total no elimina el dolor de
sus miembros, pero lo registra y lo planifica, de igual modo procede la cultura
de masas con la tragedia humana: ofrece al consumidor entendido que ha visto
culturalmente días mejores el sustituto de una profundidad crítica liquidada
hace tiempo, y al espectador común y corriente, las escorias culturales de las
que debe disponer por razones de prestigio. A todos les concede el consuelo de
que aún es posible el destino humano auténtico y de que su representación
desprejuiciada resulta necesaria. La realidad compacta en cuya reproducción se
resuelve hoy la ideología aparece más creíble y poderosa en la medida en que se
mezcla a ella el dolor necesario. Tal imagen de realidad asume aspecto de
destino. El sufrimiento humano es reducido a la amenaza de aniquilar a quien no
colabore, mientras que su significado paradójico consistió en el pasado en una
resistencia sin esperanza a la amenaza mítica. En el triunfalismo demagógico de
hoy, el destino trágico se convierte en castigo justo, transformación que
siempre ha sido el ideal de la estética burguesa. La moral de la cultura de
masas es equiparable a la de la literatura higiénica y catequética de ayer, sólo
que hoy además se la «rebaja» y se la ofrece «light», descafeinada. Lo trágico
ha sido domesticado sin necesidad de la psicología social. La televisión en
nuestros días se ha convertido efectivamente en un instituto de alineación
moral.
La crisis del humanismo emplaza a la conciencia del arte a
enfrentar el atroz fracaso del espíritu en la sociedad contemporánea: el
desgarramiento dialéctico entre la ética y la moral que ha producido la
posmoderna moralidad que pretende dejar impune el prestigio de los carniceros;
la sociedad sin otros valores que los que cotizan en la Bolsa, el triunfo de la
moral y la costumbre sobre la ética, y ahí las religiones convertidas en
legitimación de la explotación imperialista y sus instituciones en agencias
publicitarias del mercado y de la sociedad como negocio. Nuestro tiempo no ha
sabido construir la crítica del capitalismo después de la guerra fría; miseria
mayor de la filosofía, trágica confusión entre democracia y libre competencia.
En el pasado se pensaba que todo aquél que criticaba al capitalismo tenía que
ser necesariamente comunista, tanto como hoy se supone que todo aquél que no es
comunista tiene que aceptar acríticamente el capitalismo como única posibilidad
para el mundo, así sea que en esta atrocidad la mayoría debe sufrir para
sostener el bienestar y el disfrute de los menos que tienen más. En realidad,
antes y hoy, simplemente se trata de erradicar la razón crítica, que ha sido el
más valioso atributo de la conciencia moderna.
En una sociedad productora de mercancías, las relaciones que
antes eran personales son suplantadas por un simulacro de relaciones sociales
entre objetos –es decir, productos de un trabajo anónimo y despersonalizado–.
Un artesano producía un objeto único y personificante; para la industria, no
importa ni lo que se produce ni para quién se produce sino cuáles son los
beneficios; el comercio no integra a las sociedades, las desvanece; en el
mercado en realidad ya no hay cosas ni personas sólo precios y ganancias,
cifras, estadísticas y especulaciones. Y a esa mercadotecnia de oferta y
consumo se va reduciendo el ejercicio democrático de una sociedad desrealizada
y unidimensional. Brecht, en los tiempos en que se desencadenaba este
devastador e irresistible mecanismo del capitalismo salvaje, sobre el escenario
de un teatro que rescataba su soberanía crítica, representaba al personaje del
mercader devenido en inversionista bursátil y lo hacía cantar:
¿Acaso sabes tú qué es el algodón?
No, no sabemos nada.
Qué importa saber lo que es o no es.
Lo que importa saber es cuánto vale.
¿Acaso sabes tú qué cosa es un hombre?
No, no sabemos nada.
Qué importa saber lo que es o no es.
Lo que importa saber es cuánto vale.
Un fantasmagórico
anonimato lo envuelve todo. Los nombres abreviados de las grandes empresas y
consorcios son jeroglíficos utilizados por alguna fuerza misteriosa e impune.
El individuo se enfrenta con máquinas enormes, incomprensibles, impersonales
cuyos poderes y dimensiones le revelan toda su impotencia. ¿Quién decide?
¿Quién está a cargo de todo? ¿A quién pedir ayuda o reclamar justicia? En un
mundo alienado en el que sólo tienen valor las especulaciones, lo propiamente
humano va convirtiéndose en desecho industrial. El hombre, alienado de sí
mismo, concibe su propio ser como un fetiche, un rol, una cifra estadística. El
carácter fetichista de la mercancía de que habló Marx se ha transferido al hombre
y ha tomado posesión de él para deglutirlo en la masa despersonalizada.
En los albores de la revolución industrial, la máquina
representaba la esperanza de un progreso que habría de liberar al hombre de la
esclavitud del trabajo. A contra corriente, el arte –ese trabajo sin utilidad–
siempre fue la celebración del poder humanizador del trabajo, la afirmación de
la liberación del hombre por virtud de su poder de creación y transformación de
sí mismo y del mundo. Hoy, en cambio, en los días de la sociedad
postindustrial, atrapados en los medios convertidos en fines, no parece que
surja la esperanza de liberarnos del dominio de la máquina. Allí donde se ha
instalado el aparato no queda más que funcionar, pura y simplemente. Más allá
de la máquina no hay nada que hacer; el trabajo en su sentido original se ha
convertido en algo absurdo. La máquina es la constante, el hombre la variable.
En el agotamiento de la modernidad quizá queda preguntarse: ¿hay alguien o algo
más allá de la máquina?
Esta vida desfigurada, ¿tiene aún realidad? Y esta hipertrófica
realidad ¿tiene vida aún? El patético gesto de la masacre de pueblos enteros se
resuelve en un encogimiento de hombros. Y si lo irreal es lo ilógico, esta
época de la monstruosa lógica del mercado ha abolido la realidad del mundo.
Nuestro destino colectivo es la suma de nuestros destinos individuales y según
una lógica elemental, cada una de esas vidas se desarrolla de un modo que
llamamos normal. Sin embargo, aceptamos sin dificultad la insensatez de
los acontecimientos colectivos al mismo tiempo que hallamos con facilidad un
sentido lógico para nuestro destino individual. ¿Nos hemos vuelto locos porque
no nos hemos vuelto insensatos?
La avasallante alienación de esta mecánica formula preguntas
urgentes que se resisten a la banalidad de las respuestas del mercado. ¿Cuál es
el lugar del teatro, hoy? Hoy como nunca es poderoso el aserto de Jean Vilar,
que entre los rescoldos de la catástrofe mundial afirmaba que si fuera
necesario asignar un lugar al teatro y darle un rango en la reconstrucción
humana, habría que darle el primero: no hay gesto humano más antiguo, más
permanente, más esencial, más seguro de prolongarse y de ser continuamente
repetido. A veces doliente o lacónico, a veces escéptico o profético, a través
del esfuerzo de todos, esfuerzo del corazón y del espíritu, en la emulación de
las ideas y de las sensaciones, más allá de las voces estridentes, agotadoras y
agotadas de los medios masificadores, estancado o próspero, el teatro
permanece. No se puede situar al teatro y tratar de explicarlo recurriendo a
las cifras o a las estadísticas. Su verdadera situación está en otra parte;
incomprensible y prestigiosa, la necesidad del teatro se encuentra en el
secreto anhelo de los habitantes de una ciudad sin sueño.
Transfigurado por el ciclón de los experimentos, el teatro –ave
fénix, blasón de la ciudad humana– se ha reencontrado consigo mismo y avanza
hacia el umbral de sus nuevas fronteras en pleno crepúsculo de la modernidad,
convencido de que hay suficiente luz en las tinieblas. En una sociedad
despersonalizada e idiotizada por los medios convertidos en fin, en la ciudad
que habita el hombre reducido al consumo, en un mundo convertido en shopping
center, mercado donde hay vitrinas, escaparates, pero también traspatios y
sobre todo basureros, mercado a donde se acude a ofrecer como objetos de
compraventa las cosas que no tenían precio, las causas por las que unos querían
vivir y por las que otros se dejaban matar, en esta época de miseria
espiritual, el teatro recobra un nuevo y antiguo poder: es el arte
personificador en el hoy inminente de la comparecencia física del actor y del
espectador, es el acceso a una alta estancia reservada a los inconformes de
espíritu, a los que se atreven a transgredir los linderos del gusto conformado.
Arte artesanal, comunitario, alérgico a la reproducción industrial, tejido a
mano, edificado con cuerpos vivos, vivido al tiempo y semejante al sueño.
En el supermercado industrial en que hemos convertido al mundo,
se producen algunos satisfactores vitales, muchos satisfactores imaginarios,
pero sobre todo desechos. El mundo se ha convertido en una inmensa fábrica de
basura. La televisión y el cine como industrias del espectáculo, se comportan
de la misma manera: poco esparcimiento, poco conocimiento, mucha publicidad,
muchas imágenes estetizadoras de la realidad, pero sobre todo basura, mucha
basura. No es de extrañar que nuestras sociedades se denigren al extremo de
producir ciudadanos desechables. El teatro, arte prehistórico, hecho a mano,
alérgico a la industria, adquiere un valor cuya significación nunca tuvo más
fuerza: la construcción paradójica del sujeto comunitario en tanto persona. En
efecto, el misterio del personaje reside en su inconsistencia real, su ser
ficticio, esa irrealidad que exige ser representada por la realidad del actor,
que a su vez sólo se realiza como actor gracias al personaje. Pero en realidad,
¿qué representa el personaje? A la persona, esa otra que subyace entre el actor
y el personaje en la conciencia del espectador, esa única e irrepetible
personalidad que sólo alcanza a ser la que es cuando accede a la condición del
actor y que consiste en ser y no ser el personaje. Por eso el misterio del
personaje es el de la persona capaz de mostrar a los demás cómo es realidad que
cada ser humano es un misterio único, porque en tanto persona, cada uno es
siempre nuevo, increíble, irrepetible en el mundo y por eso mismo es digno de
ser contemplado.
El itinerario del teatro de los últimos tiempos ha sido el de una
gradual radicalización que podría formularse como una transteatralización del
teatro hacia su esencia irrenunciable. Este itinerario atraviesa diversas
crisis, momentos de esplendor, agonías, construcciones y desconstrucciones,
hallazgos y extravíos, cuyas constantes son una mayor radicalidad en cada etapa
y un exilio cada vez más distante del centro dominante del sistema del establishment,hacia
la periferia de la cultura donde aún existen la relación personal, la
comparecencia viva del lenguaje, la utopía social y los valores, que al no
tener precio, no pueden tasarse en el mercado ni cotizar en las bolsas de
valores. En síntesis, un debilitamiento de sus índices cuantitativos a cambio
de un considerable fortalecimiento de sus condiciones cualitativas. En efecto,
a lo largo del siglo XX, el teatro
deja de ser un fenómeno de masas para convertirse en una experiencia profunda
de personas y de pequeñas comunidades: lo que pierde en alcance numérico es
proporcional a lo que gana en poder artístico. Su influencia social cambia de
signo: deja de ser entretenimiento transitorio para recuperar su condición de
acontecimiento provocador de efectos duraderos, ahí donde ha conseguido
articular el discurso transformador de la cultura que le fue asignado desde su
origen.
Al iniciarse el siglo XXI, el espectador del teatro ya no es el público. Gracias al
impulso de su metamorfosis, el teatro sobrevive a las transformaciones sociales
que lo determinan. Así decimos que no puede haber teatro sin espectador, pero
es necesario precisar que no siempre el espectador es eso que llamamos el
público. Hubo momentos del devenir cultural en los que el iniciado original al
misterio escénico se convirtió en el todos social convocado a la
participación escénica: así apareció el público que es el todos, los
diversos y reunidos, una reunión tal que precede a la conformación social. A su
vez, la sociedad se dividió en clases, castas, gremios, clanes, cofradías, que
a su vez se subdividieron en grupos y subgrupos de las identidades diversas; el
público se vertió en los públicos y el teatro fue los teatros. Pero ha llegado
un momento decisivo y único en la genealogía de esa sobrevivencia espiritual
que conservó al teatro hasta nuestros días en el que es preciso enfrentar el
desafío de exiliarse del público para que el teatro subsista como arte, porque
el público, el todos, hoy se ha alienado en el cautiverio de la masa de
los consumidores de la superproducción industrial de los medios. El teatro,
arte de la personificación, habrá de excluirse del mercado para reencontrar al
espectador del que depende su subsistencia artística, la persona, que es
oposición radical a la masa alienada. Por eso hoy, el espectador del teatro ya
no es el público, sino tal vez, como en el origen, el iniciado al misterio escénico
de la vida como acontecimiento de la persona.
No parece haber nada más antimoderno que el teatro. El teatro no produce objetos acumulables: al ser tiempo, su esencia es efímera, hay que tejerlo a mano cada vez, en eso reside su valor. Y sin embargo, también parece que nada como el teatro puede ofrecerle a la humanidad la ocasión de recordar que alguna vez fuimos personas y de soñar que la vida podría ser intensa todavía: arte sólo para hoy, presente radical, nada resulta más moderno.